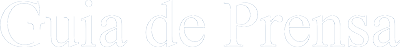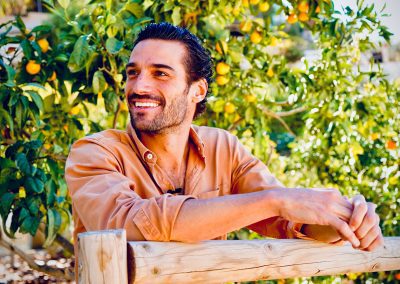Dr. Carlos Sánchez Menéndez
“Estamos tendiendo a psiquiatrizar la vida moderna”
Versión online o papel publicada por el medio en su página web o tirada nacional
El médico neuropsiquiatra Dr. Carlos Sánchez Menéndez alerta del riesgo de no diferenciar entre los trastornos mentales y los problemas del día a día.
Hoy en día, grandes empresas basan sus desarrollos informáticos en copias de modelos de las redes neuronales humanas. Pero, ¿realmente conocemos bien nuestro cerebro? ¿Su funcionamiento y sus defectos? Para ahondar más en este tema, conversamos con el Dr. Carlos Sánchez Menéndez, médico especialista en neuropsiquiatría.
No hace tantos años, las enfermedades mentales eran tema tabú. ¿Hoy hemos pasado al otro extremo?
Efectivamente. Se está tendiendo a psiquiatrizar la vida moderna y es algo contra lo que yo lucho, porque tan malo es el tabú que había hace unos años, como el hecho que nos encontramos ahora…padres, profesores, incluso profesionales, que buscan que la psiquiatría resuelva problemas que realmente no son psiquiátricos.
Los profesionales que nos dedicamos al diagnóstico y tratamiento la conducta humana, así como a sus estados emocionales, debemos estar muy atentos en no caer en esta excesiva psiquiatrización, empujada tanto por los medios de comunicación como por la sociedad.
Hablando de la sociedad, ¿cómo ve la actual?
Las sociedades están siempre en continuo desarrollo y evolución, como seres humanos, nos focalizamos más en la sociedad y en los cambios que nos ha tocado vivir. Por eso es importante conocer la historia para darnos cuenta de que las sociedades mutan y nosotros con ellas.
En este sentido, la tecnología y la digitalización ha provocado con la llegada de internet, un cambio significativo en la forma de relacionarnos como seres humanos, hemos pasado a priorizar la cantidad dejando a un lado la calidad en nuestra comunicación interpersonal. Esto ha generado un punto de inflexión respecto de los siglos anteriores. Estamos aún en un periodo de adaptación para ello, en donde conviven varias generaciones diferentes que han accedido de forma muy dispar a la digitalización de sus vidas, desde ancianos que hacen lo que pueden hasta niños que saben manejar perfectamente un móvil con 2 o 3 años de edad.
Por ello, tenemos un gran reto por delante, llegar a ser capaces de llegar a un equilibrio y beneficiarnos de las innegables ventajas y aportaciones que hoy no trae la tecnología, sin caer en sus efectos negativos y peligrosos.
¿Realmente la tecnología afecta tanto como se dice?
Todo este cambio tecnológico y esta digitalización está afectando a nuestra salud en general, y a nuestra salud mental en particular, especialmente en los menores, los cuales tiene aún un neurodesarrollo muy inmaduro. Esto está facilitando que se incrementen trastornos ansioso-depresivos, alteraciones del comportamiento, cambios de hábitos en el sueño y la alimentación, nuevas adicciones y más tempranos accesos al uso de sustancias con respecto a décadas anteriores.
También está afectando a la forma de socialización. La relación e integración social entre nuestros menores, ha cambiado por completo. Hoy no saben qué hacer cuando quedan o se juntan en un parque o en la calle. Acaban volviendo a casa antes de tiempo, para conectarse a videojuegos y jugar con los mismos chicos con los que habían quedado unas horas antes.
De este modo, los niños con pocas habilidades sociales de base, encuentran en las pantallas una ventana fácil y cómoda al mundo exterior. De esta manera cronifican la evitación y la introversión, siendo cada vez más incapaces de salir de casa, relacionarse con sus iguales y desarrollar algo tan importante como es la empatía. En muchos casos, acaban viviendo en mundos paralelos cibernéticos que poco tienen que ver con la realidad.
Habla de predisposición genética para hablar de conductas. ¿Sabemos realmente cómo funciona el cerebro?
Yo entiendo el cerebro como un órgano fundamental e imprescindible para el buen desarrollo y funcionamiento de una vida plena y en armonía. Es el centro de operaciones, el centro de control. Y sin un buen funcionamiento de este, el resto del cuerpo se ve muy afectado de una manera, a veces, prácticamente incompatible con una vida de calidad o con un nivel de funcionalidad alto para poder afrontar nuestras actividades diarias.
El cerebro es un órgano muy complejo y del que sabemos muy poco. Y esto es por su dificultad a la hora de estudiarlo, ya que no podemos manipularlo ni estudiarlo de una manera precisa en pacientes vivos; el cráneo también nos complica el acceso a él. Aun así, en las últimas décadas se ha avanzado mucho, pero serán las generaciones venideras las que tendrán que ahondar más, especialmente con la neuro-imagen funcional, que es de dónde creemos que se podrá obtener más información.
¿Cómo ha cambiado la psiquiatría de los últimos años?
Por suerte estamos asistiendo a un cambio importante en la forma de ver la psiquiatría por parte de la sociedad en general y de los propios profesionales que nos dedicamos a ello.
Cuando yo empecé en esta especialidad, miraba de reojo a otros países, como EEUU o Alemania, y sentía cierta envidia por cómo la sociedad de estos países tenía ya incorporada la salud mental como una parte fundamental de su bienestar global, sin tabúes ni complejos.
En España vamos un poco más tarde, pero vamos avanzando por buen camino, acuden a mi consulta familias y “pueblos enteros” que se han ido recomendando unos a otros sin miedo al qué dirán.
Los psiquiatras, debemos ejercer una psiquiatría basada en la evidencia científica y en el conocimiento neurobiológico del cerebro, alejarnos de tendencias pasadas, que nada han aportado ni ayudado a nuestros pacientes ni a sus familias.
¿Y mirando al futuro?
El mayor reto es saber tratar un órgano del que no tenemos conocimiento pleno de su funcionamiento. Hay muchas dudas, y aunque estamos mejorando en muchos aspectos, todavía tenemos grandes lagunas.
El futuro de la psiquiatría está casi por escribir, es una especialidad con un gran potencial de avance y desarrollo. Pienso que las próximas décadas serán un punto de inflexión muy importante en cuanto al diagnóstico y al tratamiento de las enfermedades psiquiátricas. Pero para ello necesitamos bancos de cerebros de pacientes postmortem, que hayan desarrollado enfermedades neuropsiquiátricas, como demencia, Enfermedad de Parkinson, esquizofrenia, trastorno bipolar, epilepsia… Porque dejan un rastro en los tejidos de nuestro cerebro que nos permiten realizar estudios clínicos para poder realizar mejores diagnósticos, mejor innovación en neurofarmacología y quizás en un futuro no muy lejano, poder anticiparnos al desarrollo de algunas enfermedades, ejerciendo así una medicina preventiva de primer nivel.
Autorretrato
Soy Carlos Sánchez Menéndez, médico neuropsiquiatra. Nací y me crie en Córdoba, en el seno de una familia de médicos y de trabajadores del sector de la salud.
Quizás por este motivo tuve claro, desde muy pequeño, que quería hacer medicina y que quería dedicarme al estudio del cerebro y al tratamiento de pacientes con enfermedades neuropsiquiátricas. Hice la especialidad de psiquiatría en la Clínica Universidad de Navarra, en Pamplona, donde adquirí una formación biopsicosocial muy orientada a la vertiente más vanguardista de las enfermedades del cerebro. Ya desde entonces, creía que el abordaje integral era la clave para avanzar, por ello siempre me he rodeado de especialistas de otros campos del cerebro, como son neurólogos, neurofisiólogos y psicólogos.